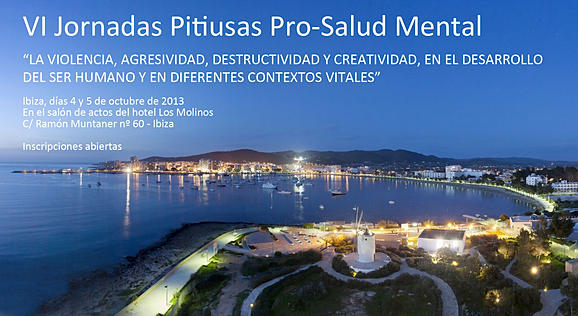Una de mis ocupaciones, aceptada de manera voluntaria y que me aporta grandes satisfacciones, es el formar parte de
ADISAMEF, un grupo de profesionales relacionados con la Salud Mental que sacando tiempo de nuestras horas organizamos seminarios, jornadas, charlas,...
Estas son ya las
sextas jornadas realizadas con el apoyo de instituciones y empresas de ambito pitiuso, es decir, ibicenco y formenterés.
Aquí os dejo el texto del
Dr. Larban, presidente de Adisamef, que presenta las jornadas
Ante un tema de actualidad tan interesante y complejo como el que vamos a tratar en estas jornadas, siendo objeto de estudio desde diferentes disciplinas como la psicología, psiquiatría, psicopatología, neurobiología, sociología, antropología, etología, política, arte, literatura, etc…, no podemos adoptar otra actitud que la del reconocimiento de nuestras limitaciones en cuanto a lo que sabemos, planteándonos por tanto más preguntas que respuestas en nuestro intento de comprenderlo.
Esta complejidad se ve aumentada cuando nos damos cuenta de que como telón de fondo sobre el que se perfila el tema de las jornadas nos encontramos con otros conceptos aparentemente antagónicos como Eros (Vida) y Tánatos (Muerte), Amor-Odio, sin olvidar lo que representa el Conflicto Psíquico y la Envidia, tanto la destructiva como la creativa, en el desarrollo humano.
El que tratemos el tema de las jornadas no solamente basándonos en conceptos sino también y sobre todo, en emociones básicas, sentimientos, actitudes, y comportamientos humanos puede complejizar todavía más su abordaje y comprensión. Lo que aparece como antagónico,separado y diferente desde la óptica de la razón, se encuentra frecuentemente mezclado y estrechamente relacionado, tanto en la realidad interna del sujeto que lo vive como en la realidad externa en la que se vive (entorno).
Tomemos como ejemplo la agresividad y la violencia humanas, analizando algunas afirmaciones de uso corriente.
“En toda la escala zoológica podemos hablar de agresividad en las distintas especies, pero la especie que tiene el patrimonio exclusivo de la violencia es la especie humana. El ser humano, como cualquier otro animal, es agresivo por naturaleza. No se nace violento, aunque sí agresivo”.
“La agresividad vendría a ser una tendencia o disposición (con valencia positiva o negativa), que puede dar lugar a una posterior agresión. Es decir, la “agresividad” es una capacidad que tienen la mayoría de las personas, pero que, al contrario que el instinto que demanda satisfacción inmediata, puede utilizarse o no, puesto que sólo es una capacidad”.
“La agresividad es un componente de todo ser humano que no tiene por qué ser mala o negativa ya que puede servir para superarse, para salvar obstáculos, para ir abriéndose camino. Sin embargo, la violencia sería un modo cultural adquirido por la especie humana, consistente en la realización de conductas destinadas a obtener el control y la dominación sobre otras personas, mediante el uso de determinados procedimientos que ocasionan daño o perjuicio, ya sea físico, psicológico o de cualquier otra índole.
Erich Fromm, en su libro “Anatomía de la destructividad humana” diferencia la agresividad benigna
de la maligna. La primera se correspondería con la agresividad defensiva y la segunda con la violencia destructiva. Nos dice From; “Se puede realizar la clasificación de las agresiones en dos tipos, aquellas que el hombre comparte con el resto de los animales, que es el impulso instintivo a defenderse o huir cuando la vida se encuentra en peligro; esta agresión puede considerarse benigna pues es defensiva y está asociada a la supervivencia del individuo y concluye cuando desaparece el peligro. La agresión maligna es la crueldad y la destructividad, es específicamente humana, no es genética, puede no tener sentido ni finalidad alguna y también puede ser placentera para quién la ejecuta. El hombre difiere del animal porque es el único primate que mata y tortura a miembros de su propia especie, sin razón alguna y puede sentir satisfacción al hacerlo”.
Por lo que hemos visto hasta ahora, la diferencia entre violencia y agresión podría ser la siguiente.
La violencia sería una conducta específicamente humana, de carácter intencional, dirigida hacia algo o alguien, que va en aumento si no se la contiene, y mediante la cual se abusa del poder sobre otro perjudicándolo o dañándolo. La agresividad que se puede manifestar o no, en acto agresivo o agresión, es una conducta de supervivencia que se puede materializar como conducta de defensa o huida, no es intencional, y puede o no, causar daño.
Sin embargo, en la práctica y en el ser humano las cosas no son tan sencillas ni tan fáciles de diferenciar o clasificar.
Veamos ahora lo que dice Philippe Jeammet en uno de sus escritos sobre la violencia en la adolescencia.
“Violencia: cualidad de lo que actúa con fuerza” nos dice el diccionario Littré. Por esta razón, la vida es violencia que procede de transformaciones permanentes de la materia. La violencia sería entonces consustancial a lo existente y el universo procedería de ella si creemos la teoría del “big bang inicial. Ella toma sin embargo una forma particular en los seres vivos que los conduce a una lucha permanente por la defensa del territorio, la supervivencia del individuo y de la especie, que se expresa de manera espectacular por la destrucción o la sumisión de unos ante los otros. Pero es en el hombre en quien la violencia adquiere su dimensión más trágica por el hecho mismo de la conciencia que tiene de ella y porque la hace objeto a la vez de una represión sin igual, por las prohibiciones que pesan sobre ella, y de una extensión sin límite, también sin equivalente.
Nuestra práctica clínica con adolescentes y adultos jóvenes, particularmente en el marco del hospital de día, donde pueden ser seguidos a largo plazo, nos ha llevado a considerar la violencia como un mecanismo primario de autodefensa de un sujeto que se siente amenazado en sus límites y en lo que constituye a sus ojos el fundamento de su identidad y de su existencia. El núcleo de la violencia nos parece que reside en este proceso de desubjetivización, de negación del sujeto, de sus pertenencias, de sus deseos y aspiraciones propias, sentido como una amenaza para el sujeto violento y sufrido por el sujeto violentado que se ve, en réplica, tratado como un objeto bajo dominio. Siempre que su narcisismo está en cuestión, el sujeto se defiende por un movimiento de inversión en espejo que le hace actuar como lo que él teme sufrir.
El comportamiento violento busca compensar la amenaza sobre el Yo y su desfallecimiento posible, imponiendo su dominio sobre el objeto-sujeto relacional desestabilizador. Éste puede situarse en la realidad externa pero también a nivel interno por la emergencia de deseos sentidos como una amenaza para el Yo. Es toda una clínica de la violencia la que se declina así según las modalidades del ejercicio de esta tentativa de dominio sobre el objeto-sujeto relacional desestabilizador. La reactividad al sentimiento de amenaza, procedente tanto del mundo interno como externo de quien se siente amenazado, será tanto más grande cuanto más frágil sea el Yo y más grande su inseguridad. Y añade; desarrollaremos la tesis de que existe así una relación dialéctica entre la violencia y la inseguridad interna generando un sentimiento de vulnerabilidad del Yo, de amenaza sobre sus límites y su identidad, una dependencia acrecentada de la realidad perceptiva externa para reasegurarse en ausencia de recursos internos accesibles y, en compensación, una necesidad de reaseguramiento y de defensa del Yo mediante conductas de dominio sobre el otro y sobre sí mismo”.
René Henny, en uno de sus escritos sobre metapsicología de la violencia nos dice:
“Durante bastante tiempo en psicoanálisis se pensaba que la agresividad caracterizaba toda pulsión en su lucha por lograr una descarga. Es la noción de un empuje, una actividad que es además, próxima del concepto etimológico: Adgressi: dirigirse hacia. Agresividad no es violencia.
Me he planteado la pregunta de saber cuál sería la distinción que se podría hacer y me ha parecido que globalmente y en todo caso en francés al hablar de violencia tratamos más de algo que se sitúa en el orden del comportamiento. Hay que recordar que es preciso y esencial distinguir fantasía agresiva o sádica y comportamiento agresivo. No obstante seguimos encontrándonos delante de la ambigüedad de la significación de la violencia.
Violencia: Significado marcado por el sadismo. Violación. Difícil en su uso, ambigua en su significación.
Ciertamente a diferenciar de la agresividad. Hay ciertas violencias manifiestas perfectamente agresivas cuyo contenido se superpone en ambas. Pero hay también violencias frías, incluso secretas que son más difíciles de identificar. Existen sobre todo formas de violencia altamente erotizadas ligadas a la desunión pulsional, y a las cuales el profesional de salud mental se encuentra confrontado”.
Abundando en el interés y la complejidad del tema que vamos a tratar en las jornadas de este año, Hugo Bleichmar, en un interesante artículo sobre el abordaje clínico de la agresividad desde la perspectiva del sujeto agresivo nos comunica lo siguiente:
“Cuando se examina el tema de la agresividad, generalmente se hace desde la perspectiva del sujeto-objeto relacional que sufre los ataques de otro, enfatizándose su carácter destructivo. Pero ¿qué sucede si en vez de esta posición de identificación con el objeto se analiza la agresividad desde lo que significa para el sujeto agresor, de cuáles son las motivaciones que la activan, de la funcionalidad que cumple?
Al preguntarse qué significa la agresividad para el sujeto agresor se puede interpretar su agresividad
como una forma de intentar superar un obstáculo que se opone a sus necesidades, una manera de afrontar un objeto patológico, o de proteger a un self en peligro, amenazado en su integridad. Desde esta posición, la agresividad no es inherentemente patológica y solo cuando el medio circundante o el objeto significativo son inadecuados llega a adquirir tal carácter. Cuando el sujeto tiene una fantasía o una conducta agresiva, ésta es captada dentro de sus sistemas de significaciones; contemplando su propia agresividad adquiere una cierta identidad: por ejemplo, soy poderoso y no débil, soy el que ataco y no el atacado. O sea que si la agresividad puede, en el ser humano, constituir un movimiento defensivo en contra del sufrimiento psíquico de la humillación narcisista, de los sentimientos de culpa o de las fantasías de ser perseguido es porque mediante ella el sujeto logra reestructurar la representación de si y del otro. Dándole el lugar merecido tanto al mundo interno como al medio circundante y, con una intención integradora, se hace un lugar para pensar en cuál es la función que cumple la pulsión agresiva y qué motivaciones la activan para así llegar a una clínica de la agresividad.
Mientras que en la agresividad defensiva la terapia tendrá como objetivo fundamental el trabajo sobre las angustias que la promueven, -sentimientos de amenaza a la autoconservación y a la integridad del si-mismo del sujeto (self), sentimientos de culpabilidad, de sufrimiento en su amor propio (narcisista), de ahogo psíquico-, en el caso de la agresividad sádica, el obstáculo de la modificación es el goce que la sostiene”.
Si analizamos brevemente la violencia y agresividad del ser humano en su contexto evolutivo, nos vemos obligados de nuevo a intentar diferenciarlas:
Hablamos de violencia cuando la agresividad necesaria para sobrevivir se transforma en un hecho únicamente destructor. La agresividad es un fenómeno ampliamente estudiado por el psicoanálisis: aparece precozmente en el desarrollo normal del individuo como por ejemplo, morder, pegar, romper.
La agresividad, que compartimos con la especie animal, constitutiva de todo ser humano, tiene una complicada articulación con la construcción de la personalidad (diferenciación, identificación y desidentificación de las figuras parentales), y una dinámica compleja de unión y desunión con la sexualidad (por ejemplo, sadismo/masoquismo).
La agresividad se manifiesta en las relaciones amor/odio que el niño tiene con sus padres, a través fundamentalmente de la ambivalencia, sobre todo entre la edad de los 2 y 4 años. En esta etapa el niño tiene rabietas, pataletas, enfrentamientos con los padres, fenómenos que están al servicio de la diferenciación de su propia personalidad, y para conseguir la adquisición de su propia identidad, reafirmándola. También aparecen manifestaciones de agresividad durante los 4 y 6 años, sobre todo hacia los padres, a través de los celos y las pesadillas de muerte de las personas queridas.
Freud define el odio como un estado del yo que desea destruir la fuente de su infelicidad. Aunque el odio puede verse como consecuencia de la frustración del amor y la violencia suele ser una consecuencia del odio, no es siempre un amor negativo ya que puede ser la manifestación de la lucha de la personalidad del sujeto por su conservación y su afirmación; se da en todas las etapas evolutivas.
La pulsión de dominio aparece tempranamente en el desarrollo del niño y está ligada con el placer del movimiento corporal y a la musculatura. Cuando predomina esta pulsión, la consideración del otro (como ser diferenciado) y de su sufrimiento (dañarlo o aniquilarlo) le puede ser indiferente. Esta pulsión de dominio está íntimamente relacionada con las conductas de control y posesión de las personas amadas, tanto en la infancia como en la vida adulta.
Vemos en este punto cómo nos adentramos sin querer en la psicopatología evolutiva.
Los fenómenos de autoagresión aparecen en personas con graves afecciones psíquicas, como por ejemplo la depresión melancólica grave, cuando el sufrimiento psíquico es tan intolerable que requiere ser silenciado por un dolor físico que lo sustituye, o cuando predominan sentimientos de culpabilidad inconsciente.
Las tendencias hostiles son de singular importancia en afecciones como la neurosis obsesiva y la paranoia. En la vida corriente, la hostilidad suele manifestarse de forma indirecta o sublimada, a través de las bromas, chistes, rivalidad competitiva, etc.
Empezamos a ver el importante papel que cumple en el ser humano la capacidad de sublimación para lograr integrar y canalizar sus primitivos impulsos. Al mismo tiempo y en este sentido, cabe preguntarse ¿Qué papel desempeña la simbolización y la reparación?
Asociando con la creatividad-destructividad, la crisis psicológica y el cambio psíquico podríamos decir: La propia naturaleza destruye para crear. El ciclo de la vida y la muerte, el ciclo de las estaciones… algo ha de marcharse para que algo nuevo llegue.
De la misma forma que es difícil separar la violencia de la agresividad, tampoco se puede separar totalmente la creatividad de la destructividad. Hay creaciones muy destructivas y destrucciones muy creativas.
Respecto a la prevención, voy a referirme a lo que nos comunicó Felipe Lecannelier en el seminario
que impartió hace poco en Ibiza sobre la importancia del vínculo de apego seguro en la crianza y educación del niño pequeño: “El punto máximo de la agresión en el desarrollo humano se da entre los 17 y 30 meses. La agresividad en el jardín de infancia es el mejor predictor de la agresividad crónica en la adolescencia. Niños que no presentan altas tasas de agresividad durante los primeros 4-5 años, es poco probable que desarrollen una personalidad agresiva. Cuanto más temprana es la aparición de la violencia, más estable se convierte en el tiempo”.
Concluyendo: Prevenir e intervenir en la edad preescolar es más breve, económico y eficaz que hacerlo en la edad escolar y en la adolescencia.
Presentación de las jornadas
La importancia y actualidad del tema de la jornada, así como la calidad y experiencia profesional de los conferenciantes que estarán con nosotros esos días constituyen de entrada un poderoso aliciente para que el público asistente sea numeroso y esté motivado para participar activamente en los debates, tanto del taller previo como de la jornada. Esperamos que disfruten con el suspense y la intriga que conlleva la obra de teatro abierta al público que clausura nuestras jornadas y anticipa el contenido de las siguientes.
El clima propicio para el descubrimiento de los atractivos naturales que nuestras islas ofrecen, la oferta de ocio nocturno de reconocido prestigio internacional y su excelente oferta gastronómica, constituyen un complemento lúdico al contenido científico de las jornadas que esperamos os motive a viajar y compartir con nosotros esos días. A diferencia de otras jornadas y congresos que se celebran en todo el país, el comité organizador ha querido que las cuotas de inscripción fueran prácticamente simbólicas, al haber conseguido financiación suficiente de entidades públicas y privadas y no tener ningún ánimo de lucro, haciendo de este modo que puedan ser asequibles a todos los profesionales y personas interesadas.
Objetivo de las jornadas
En estas jornadas científicas anuales de ADISAMEF, miembro de ASMI, Asociación para la Salud Mental Infantil desde la gestación, filial española de la WAIMH, Asociación Mundial para la Salud Mental Infantil, trataremos de crear un espacio de reflexión y comunicación en el que podamos debatir, comprender y abordar la complejidad que presenta el ser humano en su desarrollo con sus aspectos agresivos, violentos, destructivos y creativos, tanto en el contexto familiar, como escolar y social.
Colectivos a los que están destinadas
Estas jornadas científicas están destinadas a colectivos de profesionales del ámbito sanitario, social,
socio-sanitario, educativo, justicia, protección de menores, así como a los jóvenes, los padres, las familias, las asociaciones de padres y toda aquella persona interesada en asistir y participar.
Para inscribirse
aquí